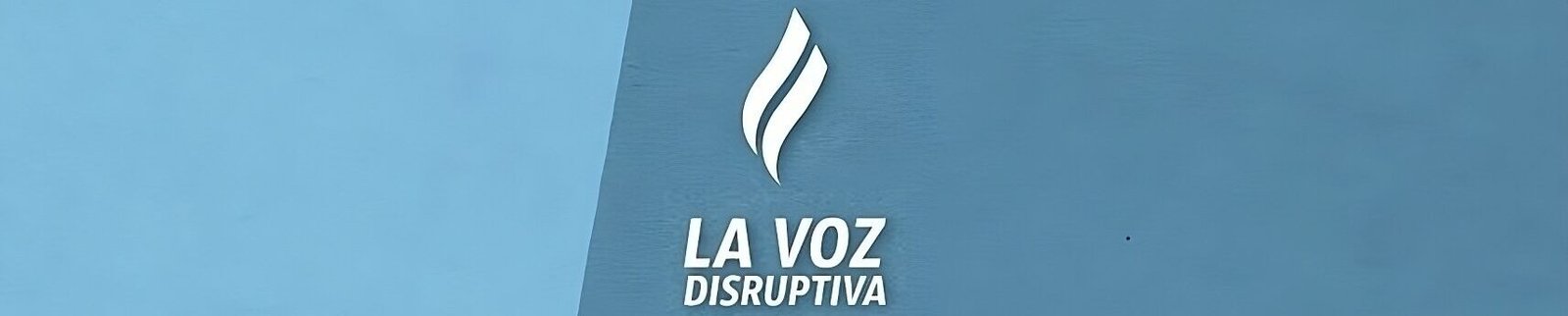Por Alberto Tomás Ré – Ing. Agrónomo
Bajan las retenciones a las exportaciones de soja, carne, maíz, sorgo y girasol. El Gobierno Nacional formalizó la reducción de los derechos de exportación para el campo anunciada por Javier Milei.
La baja de retenciones formalizada por el Gobierno Nacional marcan un punto de inflexión en la política agroexportadora del país. Mientras sectores políticos e intelectuales siguen anclados en recetas del siglo 20, Argentina tiene hoy una oportunidad histórica de convertirse en un actor estratégico en el mercado global de alimentos.
La decisión del gobierno de Javier Milei de reducir en forma permanente las retenciones a productos clave del agro argentino —soja, maíz, trigo, girasol y carnes— no solo es una medida económica acertada. Es, ante todo, un acto de justicia largamente postergado con el sector que más aporta al país en divisas, empleo, innovación y desarrollo territorial.
Las nuevas alícuotas, oficializadas mediante el Decreto 526/2025, buscan devolver competitividad y previsibilidad a una de las cadenas productivas más dinámicas y estratégicas de la Argentina. El campo no solo alimenta al país: tiene el potencial de alimentar al mundo. Pero para hacerlo, necesita reglas claras, menor presión fiscal y un tipo de cambio libre de distorsiones.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta que con estas condiciones la producción agrícola nacional podría alcanzar los 172 millones de toneladas hacia 2035. Esto implicaría un crecimiento del 8% respecto a las estimaciones previas. No es un pronóstico voluntarista: es una estimación técnica, basada en datos. No se trata de discursos, sino de decisiones concretas que permiten liberar el potencial productivo de la Argentina.
Sin embargo, como era previsible, no faltaron las críticas. La única expresión orgánica hasta el momento fue del Partido Justicialista, que denunció desfinanciamiento del Estado, caída del consumo interno y pérdida de rentabilidad para los productores. Pero lo cierto es que ese diagnóstico responde a una lógica que no es exclusiva del peronismo. Amplios sectores políticos, en un amplio arco que va desde la extrema izquierda hasta el centro comparten esa visión. Una visión que atrasa, que se aferra a la idea de que el Estado puede y debe administrar los negocios ajenos, sin preguntarse siquiera cómo se generan ni como son las reglas con que se manejan.
Detrás de esos planteos subyace una concepción de país que ya fracasó: el Estado como árbitro omnipresente, el productor como sospechoso, el mercado como enemigo. La vieja antinomia campo versus ciudad, terrateniente oligarca versus trabajador de ciudad, productor versus consumidor. Una mirada que no reconoce que hoy la producción agropecuaria no depende solo de poseer tierra, sino de incorporar tecnología, conocimiento, logística, redes globales y financiamiento. En el siglo XXI, la creación de valor ya no se logra desde la regulación arbitraria, sino desde la innovación, la competencia y la apertura.
Es cierto que existen tensiones, como el aumento de costos de insumos o las dificultades en algunos sectores de la cadena cárnica. Pero esos problemas no se resuelven con más impuestos ni con controles de precios. Se resuelven con más producción, más inversión y menos trabas. El verdadero camino a ese viejo concepto mal llamado “mesa de los argentinos” es producir más, no castigar al que produce.
Lo más preocupante no es que se critique la medida: es que se la critique con argumentos que ya demostraron su fracaso. Como si fuera posible sostener el “desarrollo” con retenciones confiscatorias, subsidios ineficientes o tipos de cambio artificialmente bajos. Como si no hubiésemos aprendido nada de las crisis recurrentes, las oportunidades perdidas y los ciclos de empobrecimiento que generan esas políticas.
Hoy, cuando el mundo demanda alimentos de calidad, con trazabilidad, escala y previsibilidad, Argentina tiene una oportunidad inédita de ser parte de las grandes cadenas de valor global. Pero para eso necesita dejar atrás los miedos, las culpas y las lógicas del reparto que han dominado nuestra política por décadas. Necesitamos pensar en grande. Y para pensar en grande, primero hay que dejar de pensar como país chico.
Cada retención menos, cada traba que se elimina, cada peso que se libera para invertir y producir, es un paso más hacia un país que confía en su capacidad de crear riqueza. Un país que entiende que solo generando valor se puede sostener un desarrollo genuino, inclusivo y duradero.
Lo demás —como tantas veces en nuestra historia— es simplemente nostalgia de un modelo que ya no funciona.
Fuente: LVD